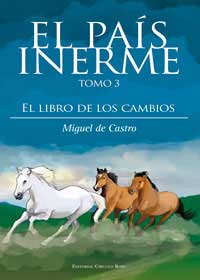Amébase, mientras comía, no apartaba de la mente el recuerdo del estimado Síperk a quien no sin razón le llamaba hermano. Comía en silencio y se acordaba de aquella horrible noche pasada frente al abismo del precipicio de Tonítoro, suspendido de una soga y dando la vida por perdida entre la lluvia y el ensordecedor estampido de los rayos; de cómo Síperk le salvó de una forma milagrosa. Entonces Síperk era un capitán que había visto el esqueleto de Yamameda en la espantosa cueva de Aunpensa, y había vencido las resbaladizas agujas de la sierra de Króciko. Ahora, a los pocos meses, aquel bravo capitán era un hombre eminente y se casaba con una mujer muy bella de la alta aristocracia, pues Kdrussa era hija de una prima hermana del rey. Y ¿qué decir de Krappa? Aquel teniente inquieto y nervioso, al que se le caían al suelo los papeles cuando veía a un general. Se mostró, sin embargo, muy bravo pues desafió a Urko frente al mismo rey Gorkuro, cuando regresó del País Inerme y daba al Consejo del Reino detallada nota del resultado del viaje de inspección por la tierra de los volcanes. A las claras se veía que Krappa no era partidario de la guerra contra los prídones, y el desarrollo de los hechos acabaron por darle cumplidamente la razón. Ahora —¡los impensables vaivenes del destino!— se casaba nada menos que con la princesa Ssártiva. Sus hijos serían sobrinos del rey. ¡Quién lo hubiera dicho…! Terminó rápidamente la comida y volvió de nuevo al despacho. Comenzó a trabajar en la redacción de un pliego de condiciones para exponerla y discutirla en la reunión del día siguiente frente a los coaligados. Y se le hizo tan tarde que, al terminar, le pareció imprudente ir a aquella hora a felicitar a los novios. Corría el riesgo de encontrarlos en el mismísimo tálamo. Salió al exterior y le sorprendió el aire fresco de la noche. La luna mostraba su esplendor pero, aún así, se veían muchas estrellas. Subió pensativo y lentamente al adarve de la muralla en la parte cercana a la puerta de Adorré. Entre las almenas pudo ver, a unas 50 toesas de la fortaleza, la instalación de un amplio pabellón de lona blanca en cuyo palo más alto ondeaba la bandera de los Gorkuros, con el dragón rampante y los roeles, tremolando ahora al paso de una brisa racheada. Todo estaba preparado para la trascendental entrevista de mañana. Luego volvió la cabeza y vio encendidos los fogariles de Gork y el soberbio y opulento aspecto nocturno de aquella ciudad magnífica. Pues bien: mañana iba a ser permutada por un niño. Aquella perla, perfeccionada a partir de años de comunes esfuerzos, iba a caer en manos de un ejército bárbaro y salvaje cuyos hombres siempre habían vivido en tiendas de pieles y comido carne cruda de carnero. En este momento le asaltó un ataque de ira, apretó los puños y determinó ajusticiar con la pena capital a Maikro sin escuchar sus razones ni darle la menor oportunidad de un juicio. Recordó que Síperk había dicho: “En esta vida hay cosas, y acciones tan monstruosas, que nunca pueden —ni deben— ser perdonadas”. Estuvo de acuerdo.