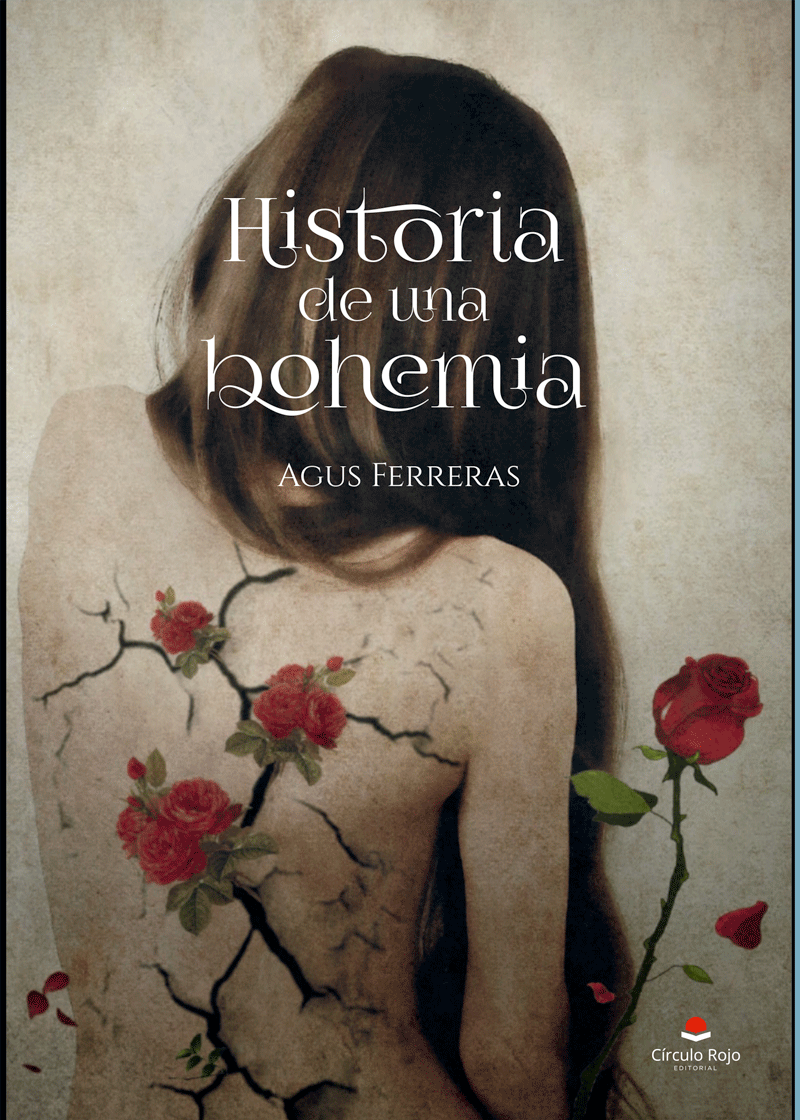Vivir no es fácil, cada día es una pequeña batalla. Pero se torna más difícil si eres un niño pequeño que ha nacido en el seno de una familia pobre que no tiene dinero para celebrar tu cumpleaños ni mucho menos la Navidad. La gente, en vez de ayudar, complica la vida a las personas, porque quiere destacar. Ahí surge el «gallito» del colegio, que hace bullying a los más pequeños o débiles que él, para destacar o para no ser él la víctima del bullying. Mi infancia se complicó no solo por el acoso escolar o vivir en un barrio marginal de las afueras, enfrente de una estación de tren de mercancías y una fábrica contaminante, sino porque no comprendía nada ni a nadie. El comportamiento social de los demás me hizo sentir como un extraterrestre que ha aterrizado en un planeta extraño. Este sentimiento luego descubrí que es muy habitual en las personas que están en el espectro autista siendo aspergers. En mi infancia, en mi entorno, nadie había oído hablar ni del autismo, y mucho menos del asperger, lo que hizo que creciera sin comprenderme ni a mí mismo ni a los demás, ni muchas cosas de este mundo, ni comportamientos de la gente, y que incluso a los demás yo les pareciera raro, hasta que fui diagnosticado a los 45 años. Saber que era TEA-1 dio sentido a toda mi vida y me hizo comprender toda mi infancia, que transcurrió entre dos pueblos, en una familia con discusiones familiares porque no llegaba a fin de mes –no tenía dinero suficiente para hacer frente a todas las facturas, y eso generaba problemas y broncas–, y con mi amor platónico hacia mi mejor amigo. Un flechazo que sentí a los doce años y que tardé en comprender hasta que fui adolescente. Y es que lo que sentía hacia él no era amistad, como creí durante muchos años, sino un amor imposible, porque con dieciséis años me di cuenta de que yo era gay y él hetero.