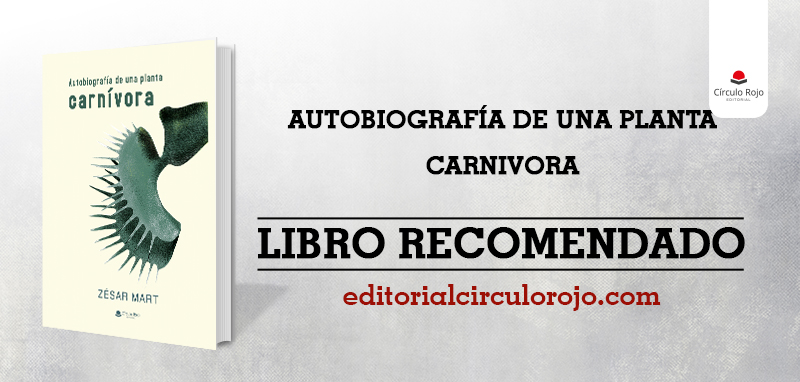En 1840, el gran Edgar Allan Poe publicó, en mi opinión, uno de sus relatos más terribles y perturbadores, aunque, curiosamente, no se trata de una de sus brillantes historias de terror gótico. El relato en cuestión se titula El hombre de la multitud, y la trama, de lo más sencilla, cuenta la historia de un hombre sin nombre, uno más, que un buen día, mientras tomaba tranquilamente un café en un local londinense, se queda fascinado por la multitud sin rostro que deambula como una marabunta detrás de la ventana. Y en ese momento toma conciencia de la inmensa soledad en la que viven todos y cada uno de aquellos seres anónimos, como él, a pesar de vivir rodeados de otros. De pronto, entre aquella masa, ve pasar a un anciano que le llamó poderosamente la atención y del que, por algún extraño motivo —o no— desconfiaba, tanto que comenzó a seguirle durante horas… el hombre de la multitud.
Traigo a colación este relato del bostoniano porque, sin que sepa muy bien por qué, desde el preciso momento en el que leí la primera de las poesías de esta brillante antología poética, continuamente venían a mi cabeza algunos de sus pasajes o, mejor dicho, algunas de las sensaciones que me produce releer esta historia corta.
Les hablo de Autobiografía de una planta carnívora, un compendio de maravillosas y reflexivas poesías del autor Zésar Mart, publicado recientemente por la editorial Círculo Rojo.
En esta obra, como en el cuento de Poe, se manifiesta esa clásica dualidad entre el individuo que busca serlo y una sociedad que, cada vez más, tiende a anularle; la lucha entre la ansiada soledad de los eremitas a lo Zaratustra y la pulsión por relacionarse con el otro, con los otros. Tanto la literatura como la filosofía han desarrollado esta terrible dicotomía. Sirva de ejemplo el existencialismo francés de la primera mitad del siglo XX. Sartre, casi mejor que nadie, sintetizó este arquetipo existencial del hombre frente al mundo con una frase: «El infierno son los demás». La sociedad, los otros, los demás, como un monstruo que intenta engullirnos y del que, a la vez, no queremos separarnos.
Esto se aprecia especialmente en uno de los mejores poemas de esta obra, Los vigías: «Por su propia seguridad, miles de ojos vidriosos te contemplan». O en otro titulado Lítost: «Como el polvo sobre las palabras, nos acumulamos, mezclamos, esparcimos oraciones».
Pero el lector también encontrará en esta obra un buen número de atinadas reflexiones sobre el paso del tiempo y el devenir existencial —especialmente, en otro de los grandes poemas de este libro, Crecer—. Como muestra, un botón: «Anidas el tiempo como huevos de golondrina, pero no volverán», preciosa referencia al bello poema de Bécquer. «Porque ya las horas agonizan. Y buscas ser olvido»; «Serás mañana de un día cualquiera, con bruma y sin razón»; «¿Dónde se borran los días?».
Y sobre la náusea vital —volvemos con Sartre y los existencialistas—, presente en numerosos poemas de esta obra, que destila por los cuatro costados ese sentimiento trágico de la vida del que hablaba el bueno de don Miguel de Unamuno. «“Siempre hay nadie”, repite. En los olores de la tarde, mientras se pudre la ciudad».
«Vivir no es otra cosa: manchas, pájaros muertos y tus dedos dibujando caracoles en las ventanas». Y es que, pese a todo, no todo es tragedia. Hay esperanza. La esperanza, curiosa y paradójicamente, también están en los otros, o mejor dicho, en nuestra relación con ellos, en el amor, en la amistad. Aunque cuesta, aunque duele… «Levanta, abre, deja que corra el aire. Tal vez prenda un fuego antiguo y presa el alma escape»; «Supe entonces que despeñarías mi vida, dulcemente, hacia una muerte segura».
En resumidas cuentas, Autobiografía de una planta carnívora es una obra extraordinaria, reflexiva, emocional, triste, pero esperanzadora; viva, pero moribunda. Todo un dechado de filosofía poética que merece la pena leer y releer, y que, como pueden imaginar, les conducirá a un sinfín de reflexiones y lecturas. Muy muy recomendable.
Porque todos, al final y al cabo, somos como las plantas carnívoras…