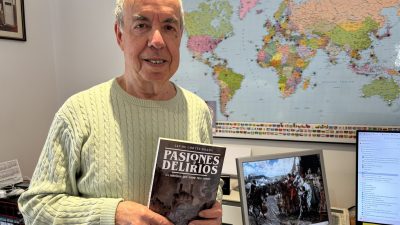En 1938, poco antes de que estallase la Segunda Guerra Mundial, Jean-Paul Sartre, uno de los más grandes pensadores del siglo XX, publicó una novela en la que se resumía y se explicaba a la perfección lo que era el existencialismo, que partía de la toma de conciencia del individuo con lo que es su realidad más inmediata: la propia existencia. No hay nada más, ni antes, ni después, ni sobre nosotros. Somos libres y, por lo tanto, estamos condenados a ser responsables de lo que somos.
Aquella novela se tituló La náusea y fue todo un éxito de ventas. La narración consistía en un particular viaje el infierno interior —y exterior— de su protagonista, Antoine Roquentin, y se centraba en su particular forma de sentir la existencia: la náusea, la terrible convicción de que somos contingentes e innecesarios, de que podríamos perfectamente no existir y no pasaría nada. Somos nada, finitos, gratuitos, sin sentido. De ahí la náusea, la angustia, la toma de conciencia del sentimiento trágico de la vida, como describió esta misma idea otro gran existencialista, don Miguel de Unamuno.
Esa idea, el sopor que sufre un individuo consciente de su invisibilidad y absurdez existencial, es la estructura sobre la gira, reiteraba y obsesivamente, Takako (Mis cuatro esquinas sangrientas), esta magnífica novela del escritor malagueño Dak Marino, recientemente publicada por la Editorial Círculo Rojo.
El protagonista de esta obra, narrador en primera persona de su propia aventura/tragedia vital, lucha por encontrar un sentido a la vida después de la pérdida de lo que, a priori, le dio alguna vez sentido: Takako, una chica que se convirtió en el centro de su vida y que se convierte en el epicentro de su tragedia y, paradójicamente, en su única esperanza. Una y otra vez, este (casi) anónimo protagonista intentará vencer a la náusea en otras mujeres, en otras parejas, y en ocasiones está a punto de conseguirlo… Pero siempre reaparece Takako… Lo que provoca que nuestro protagonista vaya poco a poco adentrándose en el pozo sin fondo de su propia existencia sin sentido, exiliándose del mundo de forma voluntaria —«había hecho algo que me hacía sentir vivo de nuevo, y era la destrucción personal de toda amabilidad con el resto de los individuos que me rodeaban»— y refugiándose entre sus cuatro esquinas sangrientas, intentando calmar el dolor vital (la náusea) con películas de terror, sexo esporádico, drogas, onanismo y unas enormes dosis de autoflagelación.
Empatía espiritual, antipatía humana, lágrimas vacías, soledad autoimpuesta, obsesiones sexuales, duelos y quebrantos, decadencia aceptada, locura que consuela, gritos de auxilio, sexo con desconocidas, whisky con cola, soledad acompañada, lágrimas que suenan al caer en el suelo, drogas legales y pájaros muertos. Centenares de pájaros muertos y drogas ilegales. Tartini y la sonata del Diablo.
No en vano, el protagonista de Takako (Mis cuatro esquinas sangrientas), vive inmerso en eso que el autor denomina metarsis, el «encierro personal de un corazón afligido por el verdadero sufrimiento abstracto del corazón. El que hace sentir la tristeza, el amor o el desamor, el pesar y el dolor». Gran concepto este.
El gran milagro que opera Dak Marino es conseguir no aburrir al lector, pese a la extraordinaria envergadura de esta obra. Eso sí, no aburre, pero perturba, y mucho. No es, obviamente, una novela para todos los públicos. No porque sea demasiado explícita, que no lo es, sino porque no todos estamos preparados para asumir y comprender estos guantazos de realidad y de tragedia existencial. Y es que en más de una ocasión uno siente un desasosiego terrible leyendo este libro. Es lo que pretendía el autor, sin duda. Y lo consigue. Y lo consigue situándose a la altura de algunos de los grandes maestros literarios (o cinematográficos) especializados en describir y exponer los sinsabores, las complejidades y los devenires del alma humana; maestros como Edgar Allan Poe, cuya Ligeia podría ser un antecedente de esta misteriosa Takako; como Roland Topor, autor de la brillante novela El quimérico inquilino (que Roman Polanski llevó con maestría al cine en 1976); o como algunos de los enfants terribles de las letras postmodernas contemporáneas (Chuck Palahniuk, Paul Auster, Bukowski).
Por supuesto, también hay lugar para la crítica social —«España es hipócrita, convenida, encubierta en corrupción, frikismo y cotilleo desmesurado»—, para las reflexiones puramente filosóficas —«La vida es la misma para todos. La única diferencia es que cada uno elige cómo sufrirla»—, para la reivindicación del sentimiento trágico de la vida —«Parece que el dolor, la tristeza y la agonía no se estilan en este siglo lleno de sensacionalismos»—, para la defensa de la música como salida ante el devenir —«la única droga, barata y legal que podía consumir a demanda»—, o para quejarse del maldito paso del tiempo—«Me sentía enormemente viejo, a pesar de no llegaba ni a los treinta años».
En resumidas cuentas, Takako (Mis cuatro esquinas sangrientas) es una novela sensacional y absolutamente recomendable, sobre todo para aquellos masoquistas existenciales que gozan, aunque duela, leyendo las miserias, las desgracias y los descensos (o ascensos) a la locura de los demás. Sí, «mal de muchos, consuelo de tontos», pero a veces sienta bien tomar conciencia de que no somos los únicos que sentimos esa náusea sartriana. Al fin y al cabo, todos, alguna vez, hemos visto a Takako, ¿verdad?