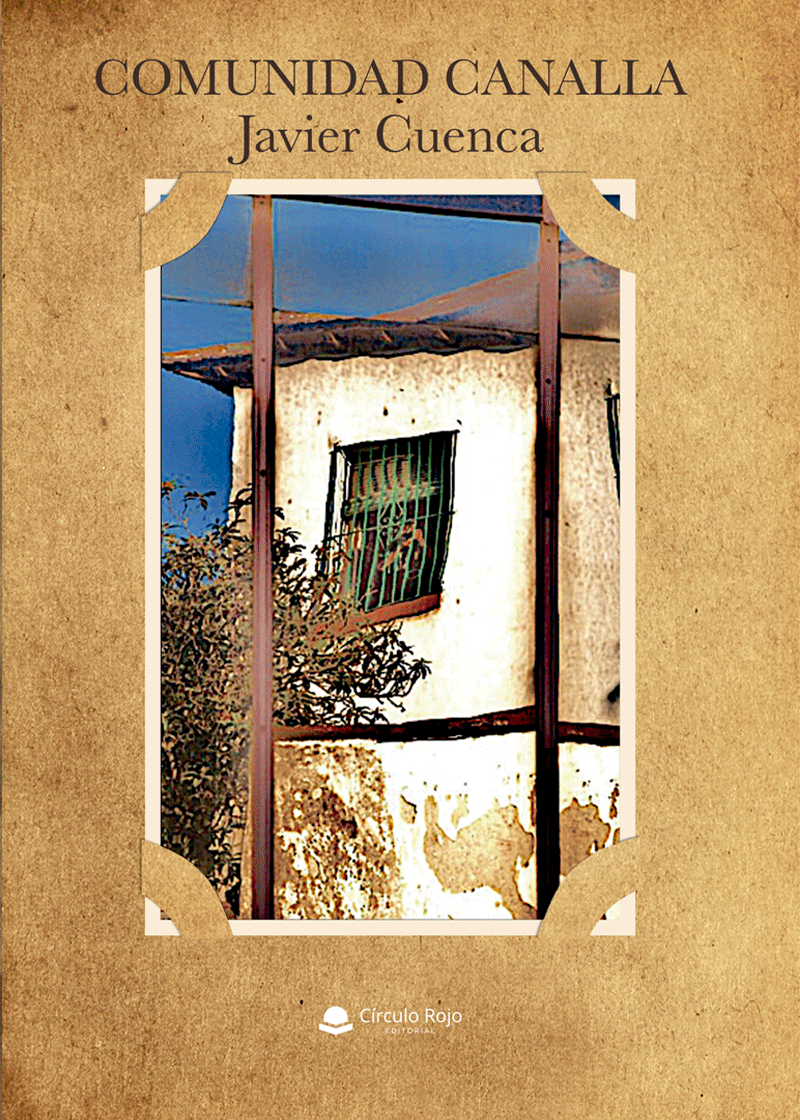La soledad irrumpe tras los cristales y dormita en el sofá del salón. Apenas luces y perspectiva que habitan seres invisibles, objetos inanimados y los inquilinos procaces del olvido.
Unos tacones de zapato de mujer agrupan los sonidos. Un gato insumiso y delirante y una pléyade insectívora acompañan los instantes con seres abocados a esa soledad: permitida y acompañada.
La ciudad, con sus seres, se esconde tras la puerta de la casa mientras la ansiedad y la nostalgia juegan partida de mus con el deseo, que aún no acaba de abandonar sexo y seso de un habitante que no aparece tras el espejo y cuya sombra se rebela contra su existencia.
Mientras tanto, los balcones del escaparate urbano juegan a chismorrear en el atardecer de la urbe, donde se cruzan miradas displicentes, y el protagonista —también abocado al oficio del espionaje— se transfigura en una parte más del decorado.
La comunidad canalla habita el día a día, la inmediatez y la zozobra del pasado que no se espera, el presente ilusorio y un futuro sin identificar. Mientras tanto, un chasquido de los dedos entona una canción que admite ser reflejo de placer —más veces somnoliento que real— y los integrantes del cortejo bailan desaforados al ritmo de su minúscula existencia, como si no hubiera más allá. JC.