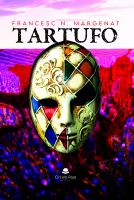Este es el espacio en el que, la mayoría de escritores, describen su currículo y resaltan sus magnificencias. Me parece muy correcto.
En mi caso, no tengo mucho que contar. Lo poco significativo que puedo revelar, creo que, de una manera u otra, ya lo he expresado en alguna de mis novelas.
Pero en esta ocasión quiero contar por qué aparece en mi novela este señor de la foto.
Este peculiar hombre, presumiendo de su Sanglas, que en realidad fue lo único que tuvo de su propiedad durante su peliaguda vida, se llamaba Pedro Navarro Alonso.
Evidentemente, no os dice nada porque mi padre no tuvo nada relevante que decir.
En esta foto se encontraba en el Barrio Chino de Barcelona, un suburbio de lo más emblemático para los estratos sociales, digamos…, más perjudicados.
Su motocicleta, como veréis, no llevaba sidecar, así lucía más. Sin embargo, cuando tenía que acarrear a la familia, y también a los hijos de los vecinos, lo acoplaba en el lateral, como si fuera una pieza de Mecano.
Mi padre era, como dijo el poeta Antonio Machado, en el buen sentido de la palabra, bueno.
En su reducido entorno lo llamaban «en Pere», y con sus dos hermanos, siendo adolescentes, huérfanos y más pobres que las ratas, llegaron, desde la España vacía, a Barcelona, como si en la ciudad condal se desbordaran las oportunidades.
Ya de mayores, sus hermanos se buscaron la vida en las Américas, y uno más que el otro hizo fortuna.
Sin embargo, él, sin ánimos de grandeza, sin ambicionar ser un cruel conquistador, continuó en tierra firme y despidió a sus hermanos en el puerto de Barcelona.
Y «en Pere» siguió haciendo chapuzas y manteniendo la penuria como las mismas ratas que he mencionado anteriormente.
Tenía muy poca familia, escasos amigos, algún conocido y cuatro saludados.
Cansado de reparar chapuzas a los vecinos y conocidos, lo contrataron en la fábrica de contadores. Sí, fabricaban esas cajas antiguas que medían el gasto de la luz y del gas que consumíamos en cada casa. Nosotros, poco gastábamos, pero aquella ruedecita que se hallaba dentro del contador algo giraba.
Al cabo de los años, la cara, los brazos y las manos de mi padre se ennegrecieron, y no fue precisamente por tomar el sol, sino por el puto aceite que manipulaba diariamente en aquella fábrica.
Me acuerdo perfectamente que se limpiaba las agrietadas y ásperas manos con fosfato trisódico.
Mi padre era parco en palabras.
Murió en su casa, que tampoco era suya. Aquellos últimos meses ya no hablaba.
Como ya he dicho antes, tampoco tenía mucho que decir.
Fue incinerado y esparcieron sus cenizas en uno de los «Bosques del Recuerdo», llamado el Jardí del Repòs, de un idílico cementerio de la ciudad catalana.
Hasta aquí esta primera parte. Hay más. Contaré una anécdota divertida que sucedió en una misa póstuma, protagonizada por uno de esos señores que llevaban una sotana negra hasta los tobillos y se paseaban con las manos entrelazadas a la espalda, mientras no las tenían ocupadas en otros menesteres.
En otra de mis novelas lo explicaré. En esta, me he quedado sin espacio.
Francesc N. Margenat