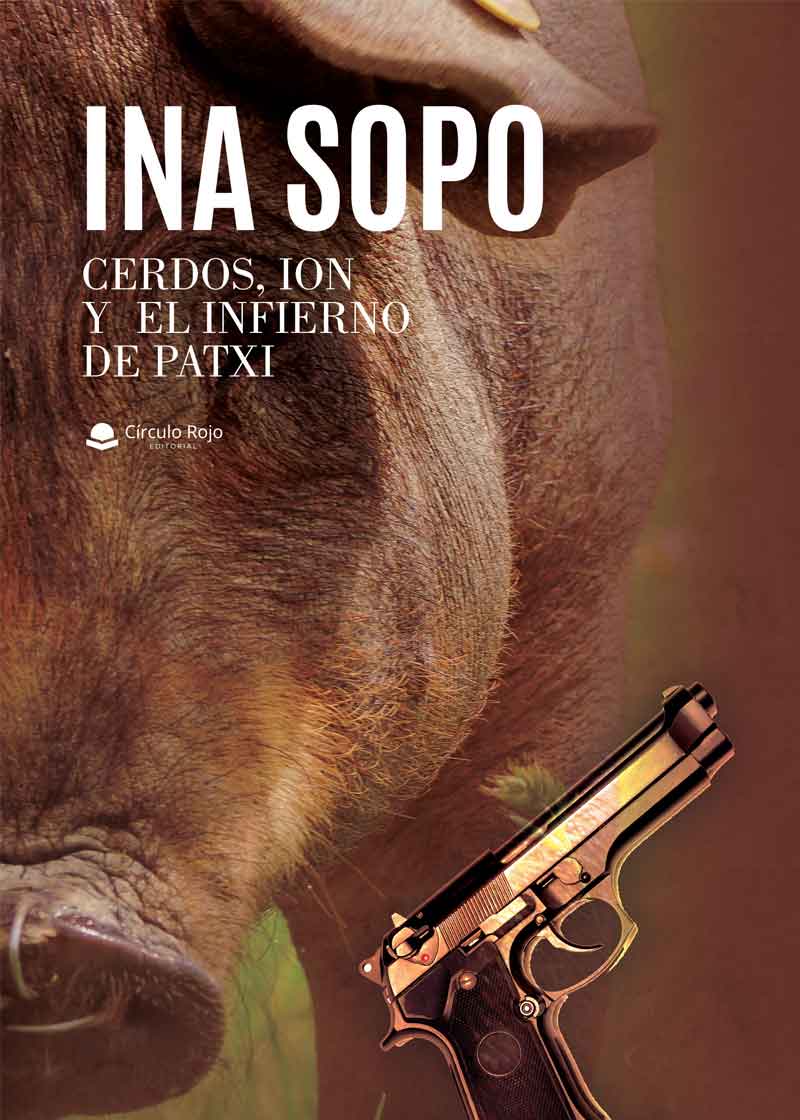«Muchos decían que vivir en la década de los ochenta en el País Vasco era como vivir en un estado de sitio, que aquello era como una guerra…”como Beirut”, todo el día pegando tiros y recogiendo cadáveres de las calles. Muchos de la península incluso temían pasar unos días de vacaciones por esas tierras no fuera a ser que les cogiera fuego cruzado. También se comentaba que allí toda la juventud estaba vinculada a algún partido político nacionalista… de esos que no quieren saber nada de España. Recuerdo en una ocasión el diálogo de un sabelotodo que comentaba: “(…) y luego están los otros, los que no quieren saber nada de política, una banda de descerebrados que están todo el día drogándose”. ¡Qué gilipollez! Algunos se empeñan en adjudicarnos el dogma de lo maléfico.
Yo nací en un caserío de un precioso valle de verdes praderas a las faldas de las montañas; donde las ovejas, las vacas autóctonas y los caballos Pottokas se alimentan en silencio de ricos pastos; donde el único sonido existente es el tolón de los cencerros que llevan colgados al pescuezo; donde el agua cristalina de los manantiales baja de las zonas altas de las montañas entre hayas, pinos y robles dibujando el más hermoso de los cuadros. ¿Y sus gentes…? Gentes nobles: verdaderas, luchadoras, trabajadoras; siempre se ha dicho “un amigo vasco es un amigo para toda la vida”. ¿Por qué no se habla de las cosas buenas?».