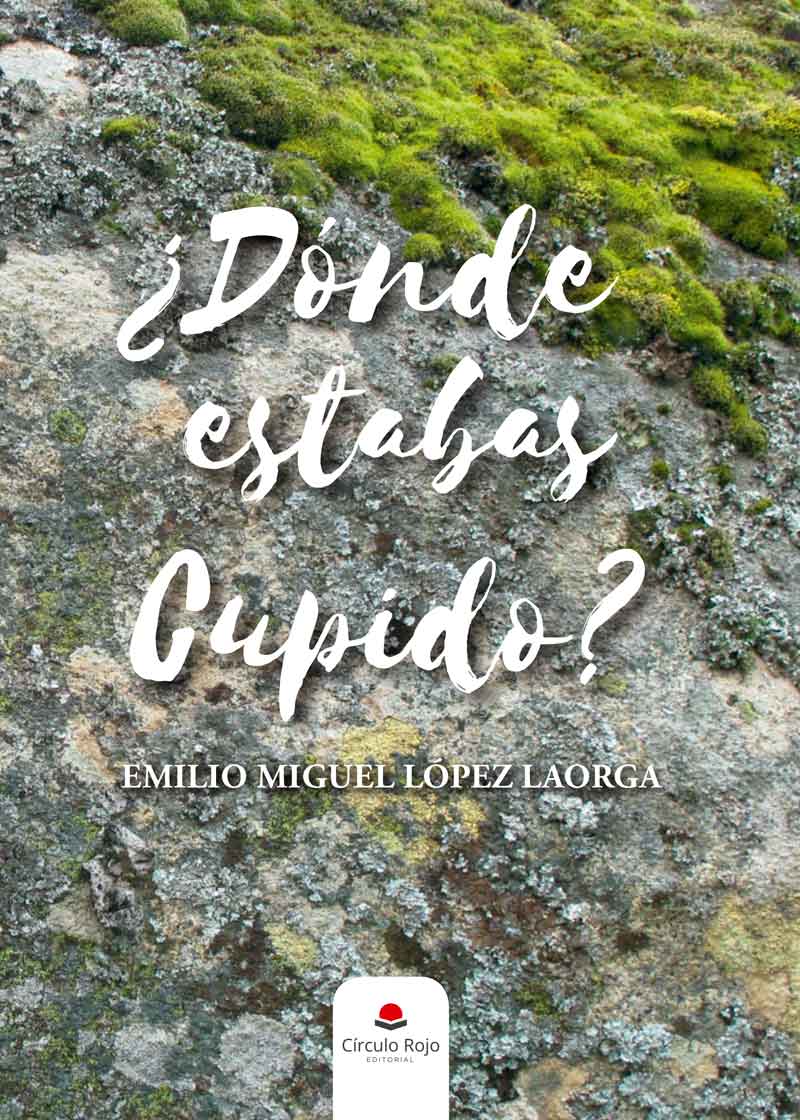A principios del siglo veinte, seguían abiertas las heridas de Cuba y Filipinas: mucha sangre española se perdía en Marruecos; arreciaban cada vez más los rumores de guerra en Europa; mientras unos confiaban en Alfonso XIII, otros dudaban de su capacidad basándose en los antecedentes familiares; se culpaba a políticos y militares de todos los males, tildándoles de corruptos e incapaces y se desconfiaba hasta de la siempre intocable Iglesia Católica.
La monarquía, el ejército y la clase política se encontraban en horas bajas, cuestionándose las gestiones de unos y otros.
Y en el clero no se libraban ni los monaguillos. Los coches «sin caballos», así denominados por el pueblo los automóviles, cada vez eran más numerosos. Los trenes ya tenían solvencia técnica. La electricidad se imponía lentamente y el teléfono iba ganando terreno al telégrafo.
En todas las clases sociales, como siempre, había buenos y malos. La protagonista, doña Nicolasa de Costa Rubia, reunía en su persona, belleza, inteligencia y bondad. Una ilusión de adolescencia derivó en un matrimonio desafortunado que soportó por su fe religiosa. Poco antes de enviudar, sumó a su fortuna otra considerable, la herencia que hubiera correspondido a su esposo, del que no se fiaba ni su mismo padre y cuya administración le ocasionó disgustos, pero también satisfacciones y bastante dinero, merced al conocimiento y buen hacer de su cuñado banquero.
Las posesiones heredadas de su suegro, conde de Castro Llano, hicieron que encontrara sentido a muchas cosas antes ignoradas. Sufrió un grandísimo desengaño de la iglesia en la que tanto confiara y a la que ayudo siempre con generosidad. Sobrevino la tragedia de perder a su único hijo, seminarista a punto de ser ordenado sacerdote, y casi al mismo tiempo se encendió una luminaria en su vida, luz viva, brillante, inextinguible…