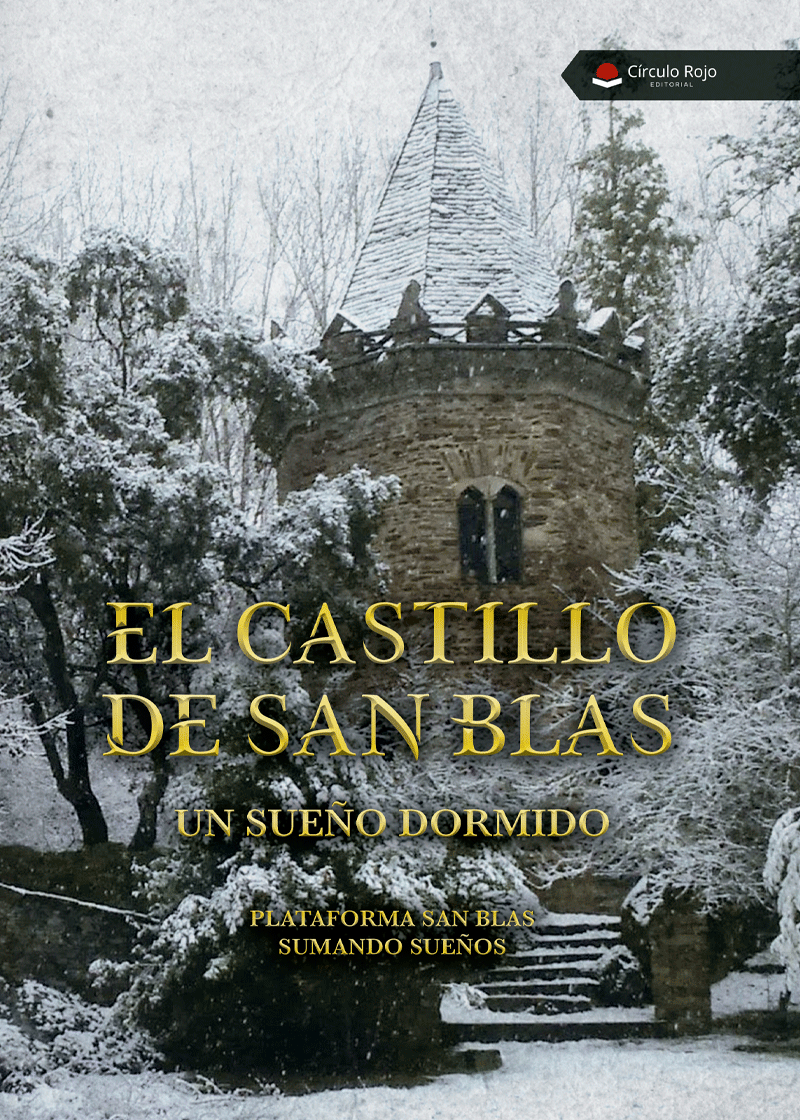Puede haber sueños sin arte, pero no hay arte sin sueños.
Sea cual sea la intención, o la ausencia de esta, el arte es primero un sueño en la mente del artista, una chispa, una luz parpadeante o un paisaje enteramente iluminado y claro. A veces, el arte soñado se cumple.
Así se cumplió en el Castillo de San Blas, soñado primero, de forma consciente, poco definida, por su dueño, quien lo transmitió a su artífice. Fue entonces cuando ocurrió algo inusual, pero no único: el artista soñó el arte en un sueño dormido. Ya despierto, capturó lo soñado en sus apuntes y esbozos de arquitecto. El Castillo de San Blas nació en un sueño y se hizo realidad, y lo realizado acabó superando al sueño. Su belleza inicial se acrecentó con el paso de las estaciones, con los toques y retoques que le fue dando la naturaleza en su manera de embellecer con improvisado equilibrio. Y el tiempo terminó el trabajo, fundiendo lo construido y su enclave en una visión de cuento real. Sus hacedores lo habitaban y lo disfrutaban, y el arte resplandecía.
Hoy, el Castillo de San Blas vuelve a ser un sueño dormido, como una triste metáfora de su origen. Dormido contra la voluntad de quienes lo soñaron, dormido por olvidado, abandonado, descuidado, dejado a la suerte del tiempo, que cuando actúa solo, avejenta y deteriora sin una mano que lo guíe. Dormido está, ahí, el sueño que fue el Castillo de San Blas, en un largo dormir del que espera pacientemente despertar para conservarse, para salvarse; para ser admirado, disfrutado.
Soñemos que despierta suavemente y se salva de peores estragos que el tiempo le pueda traer, soñemos que sobrevive y pervive, que se rehabilita y se cuida. Soñemos para visualizarlo, hasta que regrese el arte a cumplir el sueño.