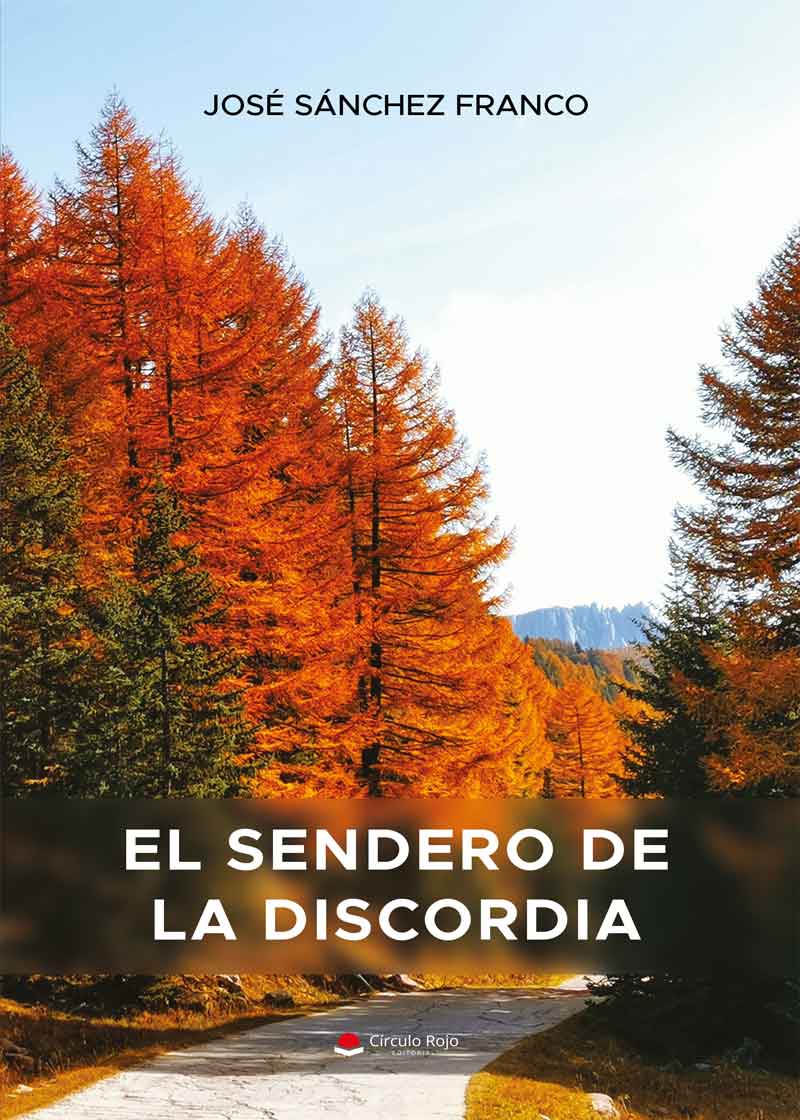Lorenzo Calle se veía hecho una piltrafa humana, le temblaban las manos y tenía problemas cardiovasculares. Era un alcohólico y había decidido alejarse del ambiente noctámbulo de la ribera y cambiar de conducta. Por fin, empezaba a valorar la insistencia de Luisa Parra al decirle que cortara con su pasado y recuperara la salud. Jamás había hecho deporte y, a menudo, se le veía correr por la estrecha carretera con las mangas de la camisa y los perniles remangados. «Ahí va el tío», gritaban sus detractores al verlo haciendo footing. «Ese es un cursi, ha trabajado conmigo en la construcción», añadían con tono peyorativo. Pero hacía oídos sordos y persistía en su intento a lo largo del peligroso sendero plagado de curvas y precipicios. En la difícil ruta era frecuente ver autos despeñados hasta terminar con sus ocupantes en el tronco del peral, árbol cercano a la entrada del cementerio, donde las ánimas benditas recibían a los muertos antes de ser acomodados en uno de los dos marjalillos del campo santo.