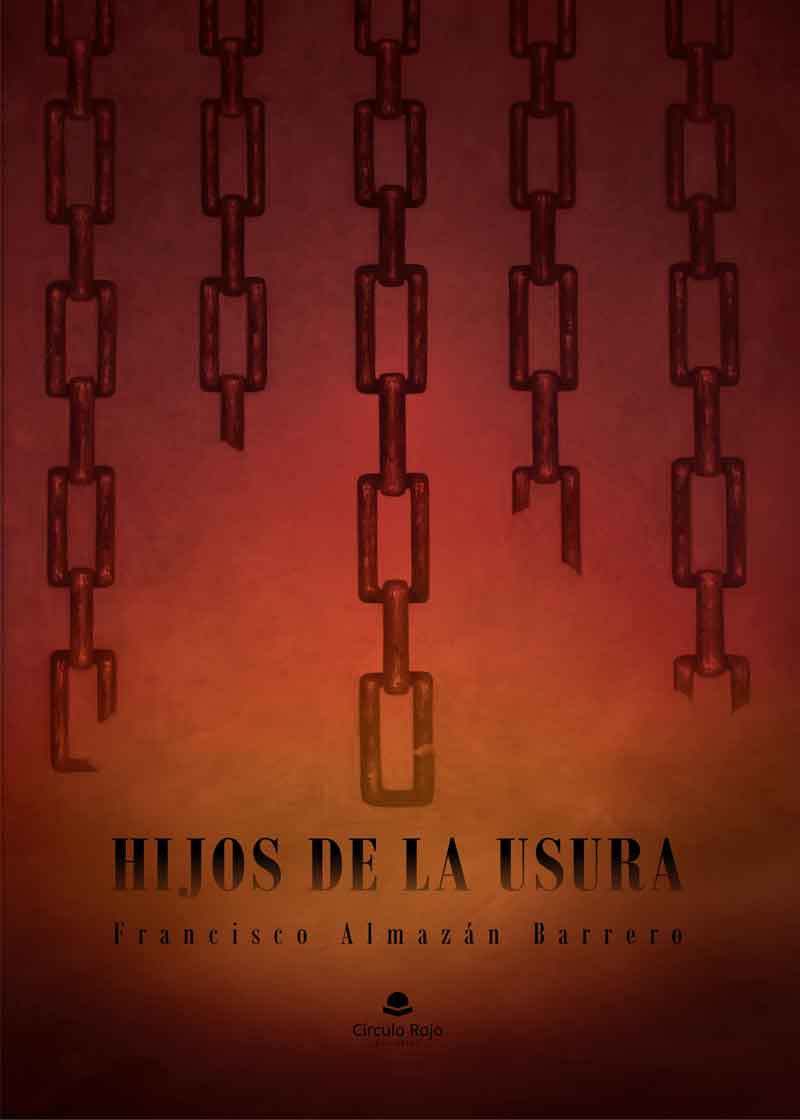Hijos de la Usura arranca, no por casualidad, en Madrid, presentándonos un mundo de «muertos andantes» en el que la imperiosa primera necesidad debiera ser la de huir lo más lejos posible para no acabar siendo engullidos por la delirante masa enferma. Pero, sorprendentemente, nadie se va. El dolor ya no nos alarma, la miseria se ha normalizado. Nuestra única unión con el otro la representa la fría figura de la transacción. El dinero, el poder, ese es el único dios. Somos el producto resultante de nuestro tiempo: nacidos en un mundo tecnificado y posmoderno, que es como nacer ya condenados a ser demolidos bajo su propio peso.
El poeta observa impotente el espectáculo, compadeciéndose de los oprimidos, de las anónimas víctimas de esta historia. Es el poema (pues no parece encontrar otra arma suficientemente cerca a su alcance) lo que nos entrega, como documento testimonial de un reportero que toma notas en mitad de un escenario en guerra. Ahí están los crudos hechos. Y quizá, una única solución ante esta enfermedad que nos devora: el amor, sin paliativos.
Rubén Casado Murcia