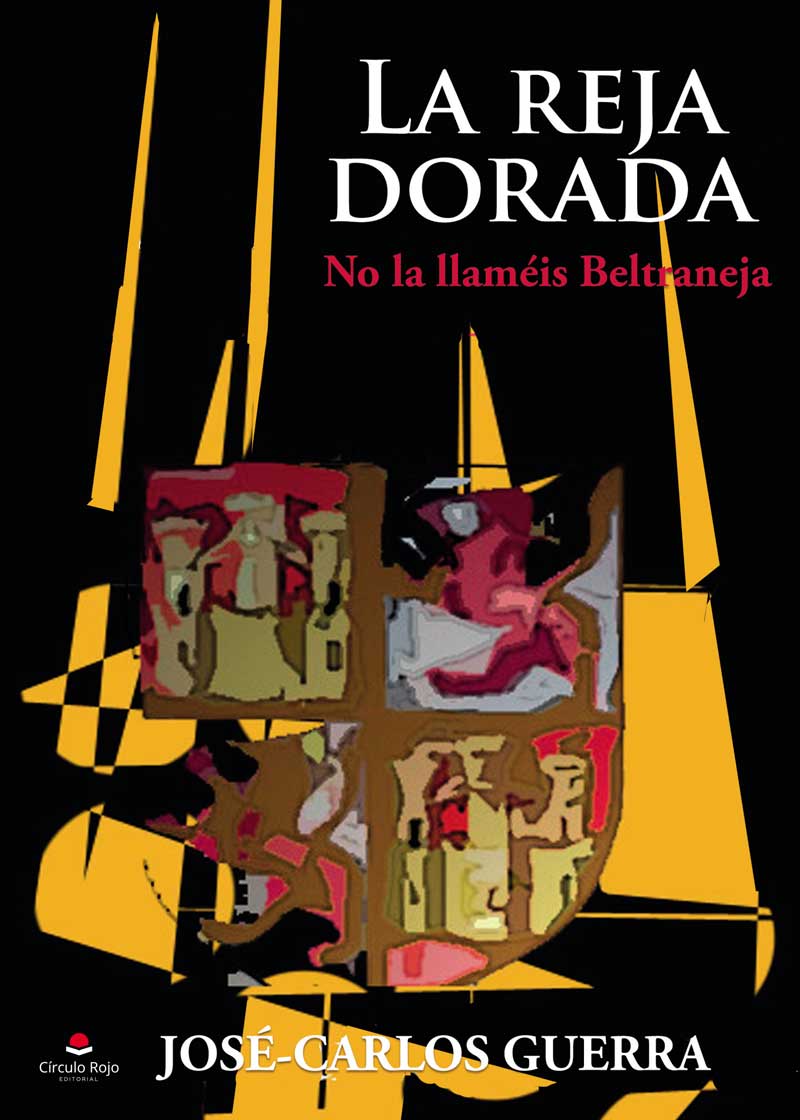El conde mandó izar la bandera con el escudo de doña Juana por encima de una de las almenas para que fuera visto desde el barranco donde acampaban Isabel y Fernando.
Antona García y sus compañeros, permanecían encerrados y bien vigilados en las mazmorras de la torre negándoles incluso la visita del sacerdote.
El armazón de la horca ya estaba instalado en la plaza mayor. Las calles desiertas o acaso, desde alguna ventana entreabierta, ojos llorosos veían pasar el cortejo.
Vistiendo un garnachón balandrán, saya blanca y una esclavina que le caía por la espalda, medias rojas cubriendo sus piernas y calzando zapatos de gran hebilla y por estrenar, con paso firme y decidido, en medio de sus compañeros, a los que animaba con sus palabras y su coraje, Antona, caminaba hacia su muerte.
Antes de subir al cadalso pidió ser ella la primera. Recorrió la plaza con una mirada fría, reconociendo a muchos de sus convecinos que lloraban o bajaban la cabeza. También a sus enemigos, que no fueron capaces de soportar aquellos ojos que parecían fulminarles.
– ¡Hermanos!, ¡tened paciencia que hoy sois en la gloria y yo con vosotros, porque morimos por nuestro Rey, por nuestra Ley y por lo nuestro! – exclamó con una voz tan potente que se oyó en toda la ciudad.
Despacio, alcanzó lo alto del cadalso, no sin antes advertir al verdugo:
-Átame la saya por los tobillos, no quiero que nadie vea mis pantorrillas.
Tras esto, de un empujón fue derribada de la banqueta y su cuerpo se retorció unos momentos en el aire hasta quedar rígido.
La misma suerte corrieron Pañón y Botinete.
– ¡Que cuelguen su cadáver de la reja de su casa para que sirva de escarmiento!
Y allí permaneció hasta bien entrada la noche.