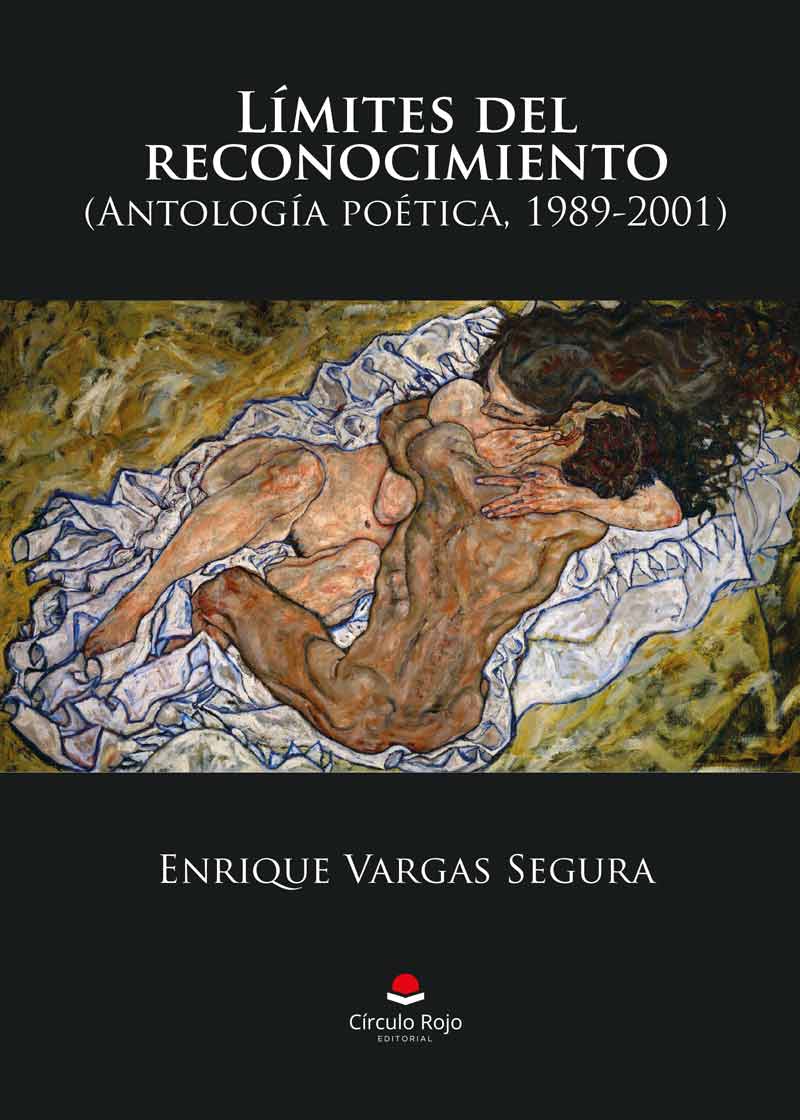Iluso, piensas que tú escribes y te sientes orgulloso de decir: “esta que estoy escribiendo es mi verdadera vida”. No has aprendido nada, jovencito. “Se escribe” mientras tú haces de mirón azorado y no es “tu vida”, sino “la vida” lo que trascurre entre anécdotas insignificantes que ningún poema puede salvar, a no ser como arquetipo de experiencia, y entonces cada poema es una frase balbuceante, apenas empezada y ya terminada, entre sílabas de dislexia y olvido.
Y eres tan estúpido en tu individualidad histórica que no has llegado ni a sospechar que el redentor de tu dolor eres tú mismo, mientras apilabas en filas de palabras comunes la vulgaridad normativa de lo que siempre, una y otra vez vivido en interminable ignorancia perpleja, a lo largo de generaciones de seres de tu especie arrogante, ya eras, eso silencioso y no dicho, tú mismo volviendo cada vez más terco sobre tu propio error de identidad.
Perdido el mito fundador, cada uno tenía que convertirse en su héroe y en su dios, sin sospechar que el número de experiencias es finito y que el tiempo vuelve sobre sí mismo como cola de dragón y el dragón nunca muere y siempre es el mismo, aunque los héroes que lo matan cambien de nombre.
Porque el tiempo, todo el tiempo y nada más que él, eres tú, esa es tu mismidad y tu potencia, que no está hecha de tu propia sustancia biográfica sino del tiempo de todos los que han vivido ya antes que tú. Tu libertad es darles a ellos la libertad de palabra que hay en ti para que sigan diciendo el paso del tiempo a través de ti.
Por eso es tan precioso el sagrado aburrimiento del pensador, el hombre que no se aburre pensando, como la verdad del poeta es decir como único para sí lo que es la verdad de cada uno. Y nuestra verdad propia, como aprendices de brujos que conjuran a las falsas divinidades, es saber que todo amor finito e individual es elevado, por el poeta que resiste en nosotros, al amor absoluto y definitivo.