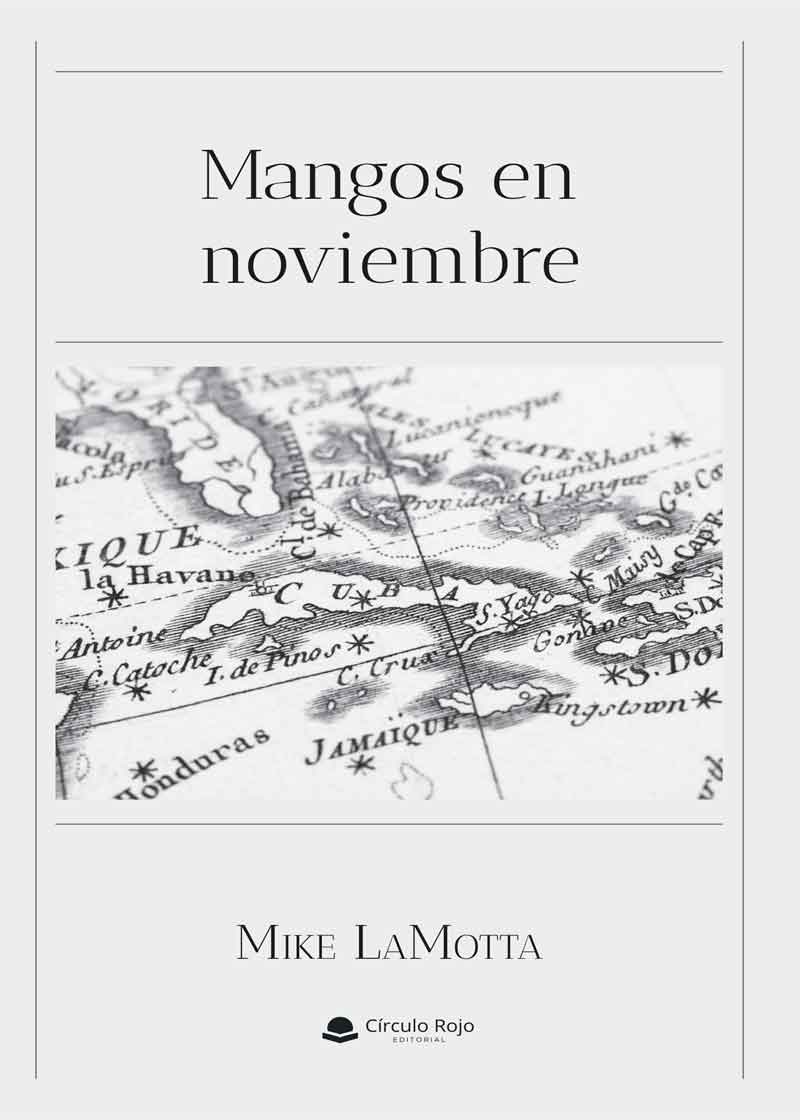Si cierro los ojos, puedo ver el juego cromático de las casas de la Habana Vieja y casi puedo oler la gasolina que queman los coches del siglo pasado. Veo el sol ardiendo a media tarde sobre el Piña Colada de Cienfuegos. El cielo emborronándose y haciendo desaparecer, por el arte de la misma magia que al cabo la hará reaparecer, la orilla opuesta de la bahía de Matanzas. La crin, rubia y salvaje, de Alazán brincando por el Valle del Silencio. La ciudad de Santa Clara a mis pies desde un banco de piedra en la loma del Capiro mientras una pareja se come a besos. Me retumban agradablemente en la sien los cascos de los caballos repicando sobre los adoquines que alfombran Trinidad. Veo el altísimo techo de madera, desde la perspectiva del que yace en una cama, de aquella casa colonial del centro de Camagüey.
A los colibríes revoloteando alrededor de los árboles de la Sierra Maestra. A los amigos y amigas que tuve la tremenda suerte de conocer en Santiago, chocando sus daiquiris contra el mío. A aquella muchacha que pretendió ser mi novia durante quince minutos en la playita de Siboney. La foto de carné, que por fin atiné a arrancar dolorosamente de mi billetera, convertida en un barquito de papel, bailando con las olas que arremetían con fuerza contra el maltrecho malecón de Baracoa. Puedo sentir el agua que brotaba de la ducha haciendo resbalar el barro de mi piel en Holguín, después de un duro día de lluvia por carretera en una camioneta sin ventanas. Veo las gigantescas estrellas de mar que reposaban en el lecho marino de Cayo Guillermo. Los veinte tonos de azul del mar en Varadero que enmarcaban aquel libro que devoré en unas horas, sin piedad. Casi puedo oír la voz cantarina de Celia desde la cocina avisándome de que la cena está lista.