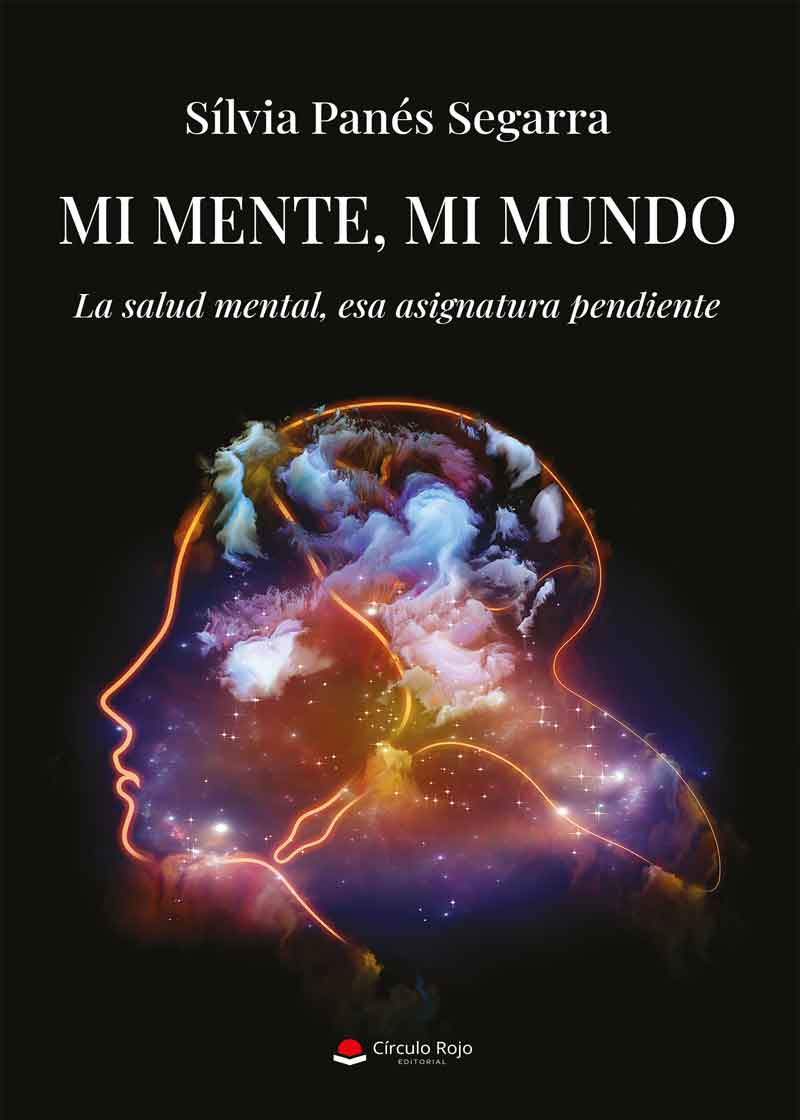La joven protagonista de esta preciosa historia que están a punto de leer, Elisa, precisamente tras la muerte de su abuela, cuando era una niña de ocho años, tiene su primera epifanía existencial, o crisis, como queramos llamarlo. Toma así conciencia de la muerte, y por extensión, de la vida. Y claro, empezaron a brotar las preguntas, las dichosas preguntas, y el vacío, la angustia, la náusea, como definió el gran Jean Paul Sartre de forma magistral a ese terrible estado.
Su personaje, Elisa, viene a funcionar como un alter ego de aquel Antoine Roquentin de Sartre, salvando las distancias, claro. Reflexiona ante su experiencia vital, ante todo lo que vive y siente, ante el paso del tiempo, ante las impresiones sensoriales que percibe, ante las siempre complicadas relaciones con los demás, ante la dificultad de adaptarse a un mundo que parece deshacerse ante nuestras manos y en el que parece difícil encajar, ante su propio descenso a los infiernos.
Pero no piensen que es una novela pesimista y deprimente. Al contrario. Es una invitación a vivir la vida, pero con los pies en el subsuelo, en la cruda realidad, una vez superada la náusea; y una clara apuesta por el camino de la introspección, del conocimiento de uno mismo, al que es importante viajar, pero del que también debemos aprender a salir antes de que nos acabemos hundiendo en nuestro propio pozo interior.
Solo me queda mostrarle a Silvia mi más sincera gratitud por permitirme el honor de prologar esta fantástica obra, que, además de todo lo dicho, pone en el punto de mira un tema del que, por fortuna, se habla mucho últimamente, aunque no tanto, creo, como se debería: la salud mental. Por fin, parece, la sociedad está tomando conciencia de que vivimos una inmensa pandemia que, sin embargo, camina y se mueve sigilosa y silenciosamente. Gracias también, Silvia, por darle visibilidad a este tema, y de esta forma tan bonita y humana.
Óscar Fábrega