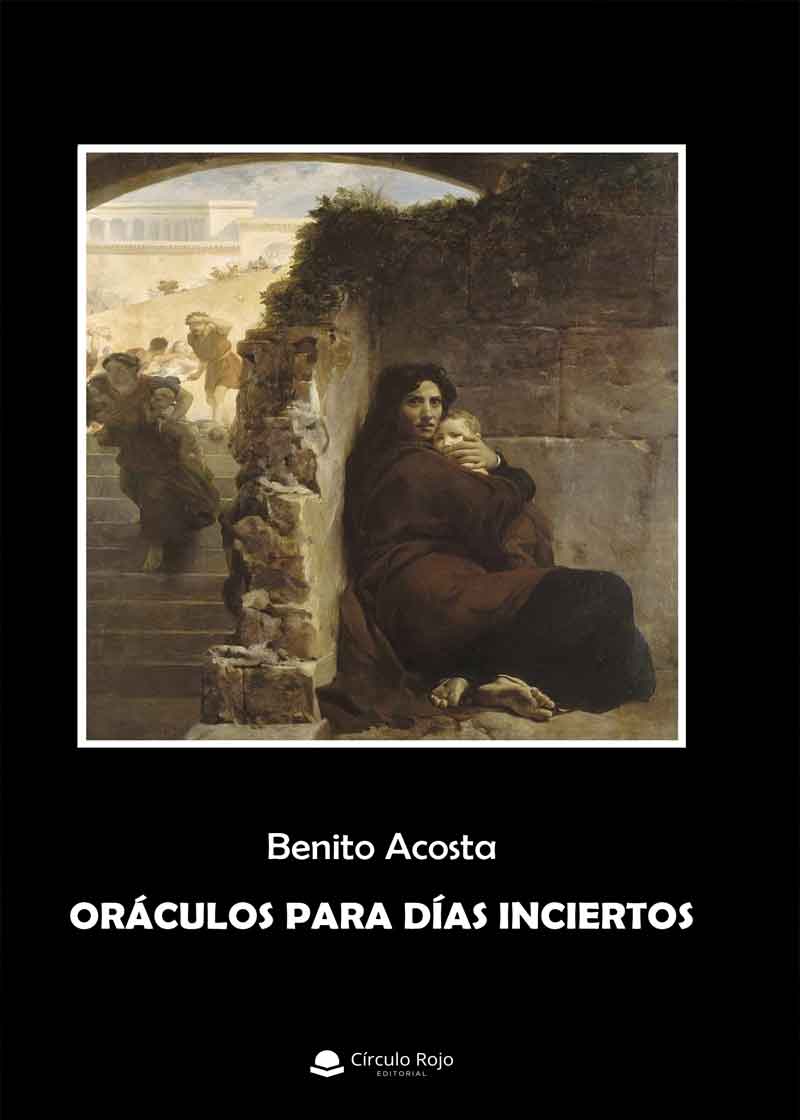Nacer en el año 1937 es ser hijo de la madre guerra. Una madre común, cruel y escurridiza, omnipresente y misteriosa, que cruzaba nuestros juegos, nuestros sentimientos infantiles, nuestros miedos. Todo el mundo castigaba: la Guardia Civil, los profesores, los padres, los chicos más fuertes a los más débiles. Se hablaban muchas cosas a medias palabras y en voz baja. Salían sombras y fantasmas en las paredes de las largas noches a media luz. Nadie se atrevía a blanquear las manchas de sangre de la tapia del cementerio, ni a blanquear el odio y los deseos de venganza. De vez en cuando escuchábamos en las conversaciones de los mayores noticias de los guerrilleros; era como seguir el hilo, más o menos interrumpido, de una película de aventuras, en la que, al final, previa tortura exquisita para recabar nombres y lugares, el héroe acababa ahorcado… Pues bien: cuando se hace la lectura de toda esta misteriosa realidad, una vez adultos, se remueven todos los cimientos sobre los que se asentaba nuestra existencia y pueden salir de nuestra boca palabras como estas.