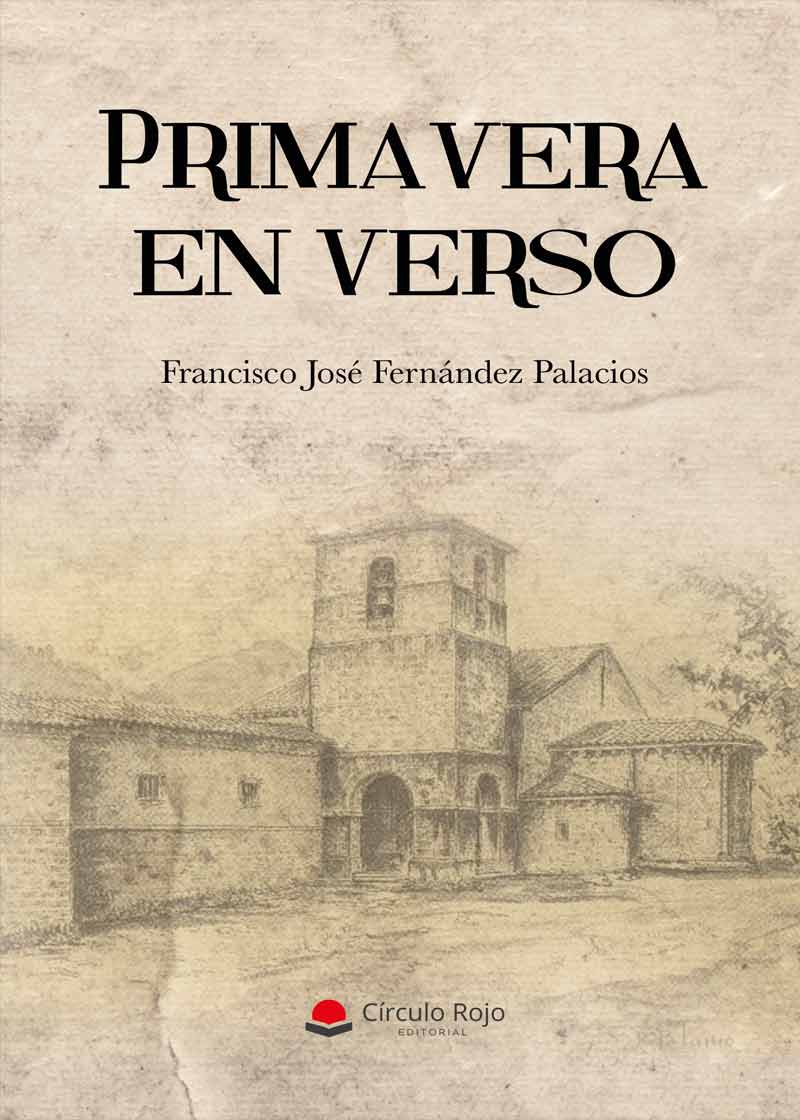Conocí a Francisco José Fernández Palacios a comienzos de los setenta en una dependencia del «convento» de Villanueva que, vacío de monjes desde hacía muchas décadas, prestaba al Ministerio de Educación sus gruesos muros como cobijo de una escuelita rural en la que yo enseñaba primeras letras y él las aprendía.
Cuando, pasado casi medio siglo, nos encontramos de nuevo —esta vez en ese espacio virtual sin límites que es internet—, aquellas letras formaban palabras, y las palabras versos que, de inmediato, me cautivaron.
Otros maestros y yo le hemos enseñado a escribir con las manos; a hacerlo con sus ojos y el corazón ensamblados no le enseñó nadie, porque se trata de un don al que seguramente no son ajenas las montañas ni los prados ni el agua del río ni los legendarios sillares ni mil cosas más que encauzan su mirada y cargan sus palabras con la fuerza y el orden que llamamos poesía.
Ya no soy yo ni nadie quien escribe en la pizarra para que Coque (así lo llamábamos) aprenda, sino que es él quien nos enseña a mirar y a sentir con sus poemas. Fluyen estos generalmente como arroyos estrechos, armoniosos y rápidos desde la fuente hasta una desembocadura que no parece mar abierto, sino dolina interior, propia de la horadada caliza blanca del oriente de Asturias, bajo la cual se adivina, subterráneo y casi secreto, un caudaloso torrente de amor.
José María Rozada Martínez