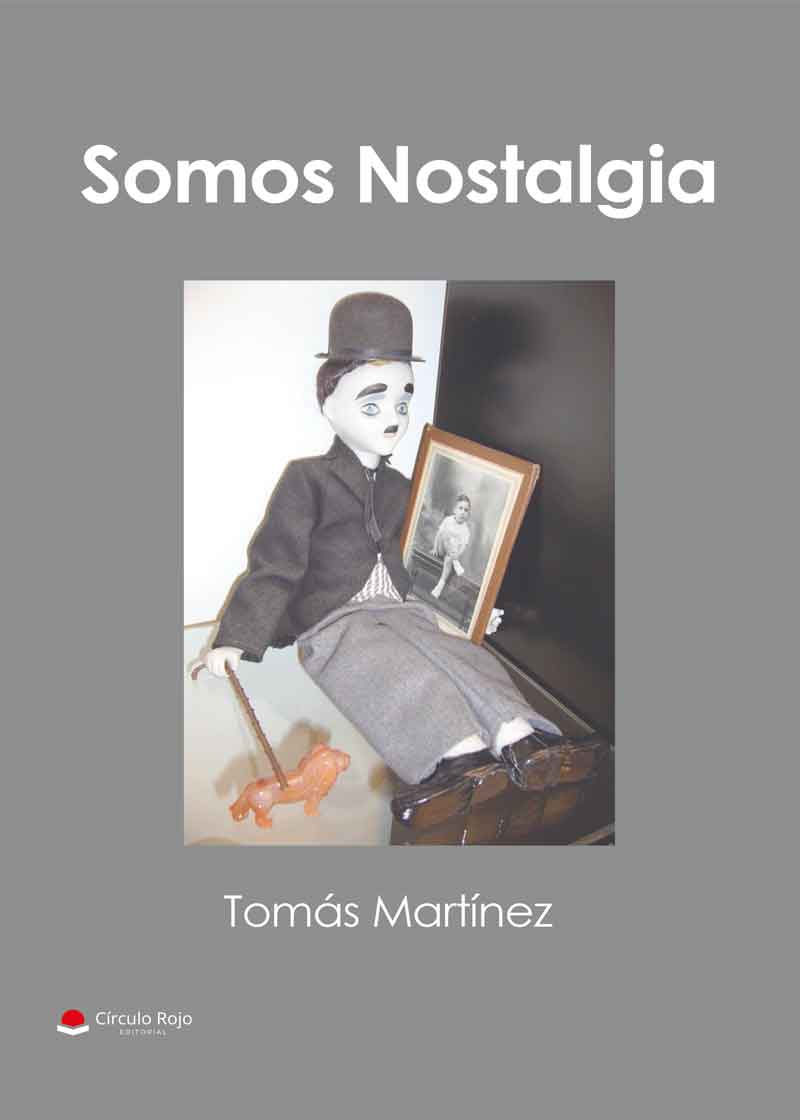“Por suerte no somos autómatas de la memoria, nuestra actual mirada no es exactamente la misma que tuvimos al vivir los hechos contados.
Tirando del hilo de los recuerdos, devanando la madeja, contamos nuestra historia aportando experiencia y por tanto matices, sin perder, por ello, la veracidad del relato”.
En los recuerdos encontramos, a veces, sentido a nuestras vidas. Nos reencontramos con nosotros mismos en los gestos sencillos, en los momentos pequeños que nos definen con mayor claridad, en los matices que percibimos al evocar el pasado. Quedamos retratados con fidelidad en las instantáneas de la memoria. Son la sal de la vida.
La nostalgia está de moda. Las emociones, crecientemente valoradas, son su fundamento básico, fomentando la idealización de nuestro pasado, recordándolo con rasgos esquemáticos que pueden ser demasiado simples, impidiendo verlo con exactitud. Promociona la autoestima al percibir una identidad apreciable, un pasado presuntamente original.
El sentimiento de identidad es una necesidad esencial y, por ello, no debe estar anclado en un pasado diferente al real, en una especie de paraíso que nunca se ha vivido. El pasado se percibe con un decoro y entereza de los que carece el presente y, presumiblemente, el futuro, lo que hace tan atractiva la nostalgia.
La emocionalidad no es una cualidad infantil, ni la añoranza de la juventud implica ser infeliz en la vejez. Las diferentes etapas del ciclo de la vida son singulares, no intercambiables; cada persona transcurre por ellas según sus particulares circunstancias, con distintos grados de adaptación.
Vivir instalado en el pasado es una forma de inadaptación al presente y de encarar el futuro con fuerte carga de ansiedad. Idealizar el ayer, creer que fue perfecto e irrepetible, lleva a una melancolía estéril, excesiva, que hipoteca el mañana y nos impide disfrutar de lo que hoy tenemos.