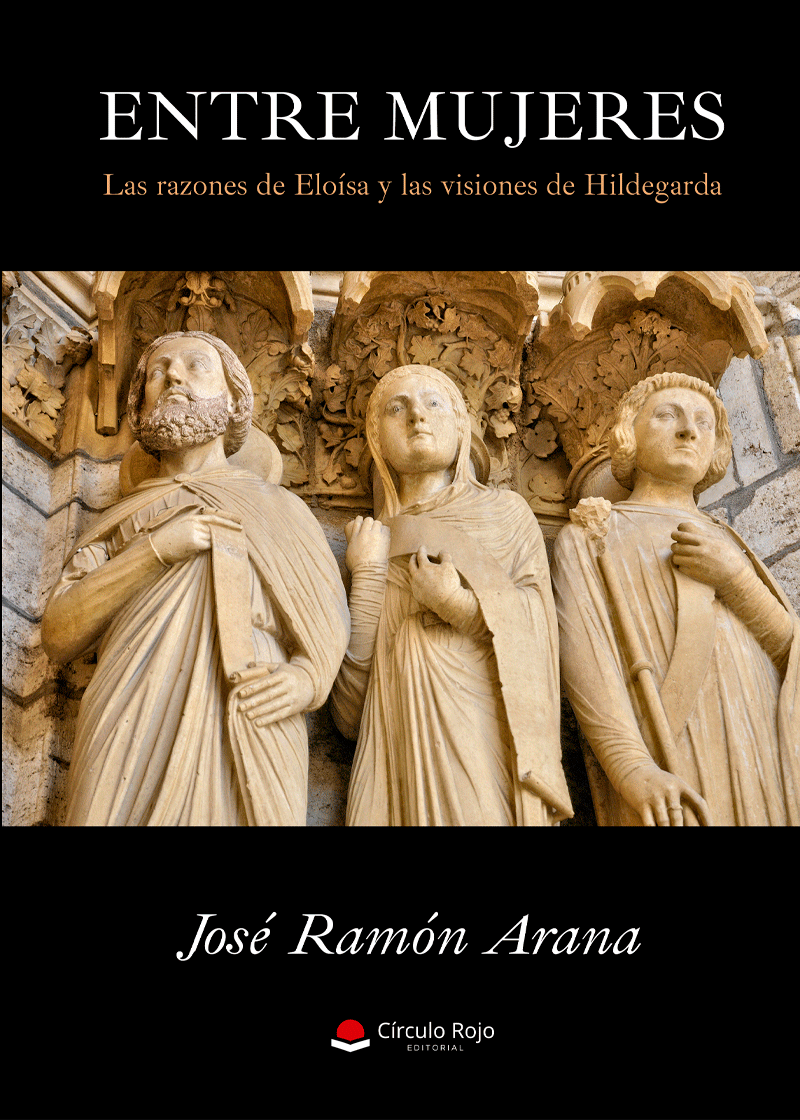Ante el cadáver de Abelardo, figura revolucionaria eminente del siglo XII, dos mujeres contemporáneas confiesan sus discrepancias y reflexionan sobre el sentido de sus amores y de sus intereses intelectuales: Eloísa, viuda de Abelardo, y Hildegarda von Bingen, mística visionaria. Ambas abadesas, ambas enamoradas, ambas dotadas e inteligentes. Eloísa, filósofa, dolida por la muerte de su amor, indignada por la persecución acérrima de acérrimos ignorantes poderosos en el núcleo de la iglesia que está reformándose en ese momento; Hildegarda, que desde los ocho años no ha salido del convento, dominada por visiones que la han acompañado desde la infancia y cuyo terror a la herejía no ha podido dominar hasta los cuarenta y un años, gracias, precisamente, al consejo benévolo del gran perseguidor de Abelardo, Bernardo de Claraval.
Amor humano y amor divino, racionalidad explicativa y visión justificativa, providencia y maldad, se cruzan en este diálogo sincero y dolorido, en que cada una de las dos dice su verdad y deja que esta se temple ante el viento cálido de la verdad que le viene de otro sitio.
¿Qué hubiera dicho Abelardo, este gran mediador de culturas, si hubiera podido asistir a este diálogo, en vez de ser la excusa, con su muerte y su cuerpo presente, para semejante ejercicio de sinceridad?