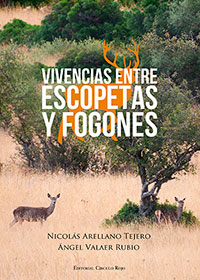Estoy empezando de nuevo. Voy al colegio de mayores a estudiar, y me permito hacer lo que no tuve la oportunidad cuando era joven. Estoy recordando mi vida, el periplo de todos mis empeños, aquellos que he realizado siempre con el trabajo duro. Ahora acabo de escribir unas recetas de cocina. Mi ahijado me dice que apunte todo lo que se me ocurra, y la verdad es que en ello estoy, y que la empresa me tiene pero que muy distraído, entre lápices y folios, disfrutando como el niño que nunca pude ser.
Mi vida ha sido así, un reguero que siempre ha ido transcurriendo entre amigos, escopetas y fogones; guisos, hurones, tórtolas y cananas de cartuchos del calibre doce con plomo del número seis para los conejos y las perdices de invierno, aquellas que se te arrancan lejos, en un estruendo de plumas aupadas al aire mientras restellan sus alas contra el cuerpo aterido, patirrojas resabiadas ya de los perros cuando va terminando la temporada, lindando siempre el viso, mientras que lo coronan y luego lo bajan faldeando, ocultándose en un último vuelo largo por las parameras abiertas, confundido el dorso entre los terrones pardos del barbecho yerto.
Pasando los años, yo llevaba a mi perrita Cati, que hacía una labor estupenda, pues además de levantarme los pájaros, me los traía. ¡Si buena era en la postura, mejor en el cobro!. Se recogieron ochenta y ocho agachadizas y después, de anochecida, estuvimos por la marisma y se mataron dos machos muy bonitos de patos reales. ¡Lástima que estas cacerías se perdieran hace años!
Cierro los ojos y al cabo del tiempo, fijado en la retina absorta de los recuerdos, aún veo a la cuadrilla trabajando y a mi Cati levantando becacinas cuando íbamos batiendo, y luego ¡aún casi sigo escuchando el bonito siseo que hacen al levantar el vuelo! Un día de gozo, aquél.
A la vuelta, en la barca, con las retinas aún encharcada de los lances que la ilusión de la escopeta repite siempre tras una jornada fructífera en especies, nos quedaban comentarios para la reunión sobre las bonitas posturas de las agachonas arrancándose del aguazal, de lo radiante que estaba la marisma de azul pálido mientras atardecía entre cuchillos rojos desvaídos de un sol macilento de otoño; y tras el crepúsculo cárdeno, el sonido de los patos entrando en los muros, cuando tras el encare apresurado y el tiro a tientas, adelantando la mano en la penumbra, daban el pelotazo al agua, y un eco hacía estallar en mil lascas el cristal de espejo del estero absorto…